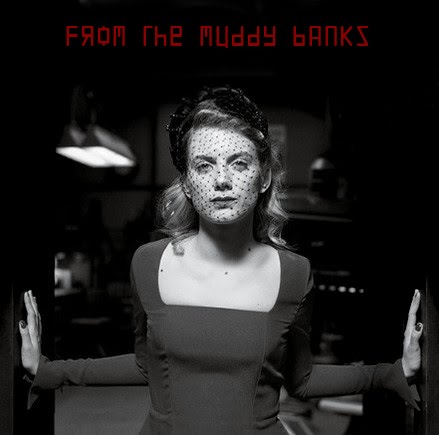Todo empezó con una noticia policial. Una mujer de sesenta y pico con el cuerpo helado para siempre por la estricnina. Las primeras preguntas de la policía habían volado directamente hacia su marido, que al parecer quería sacarla del medio para vivir en paz su relación con su nueva amante. Pero la cosa se estancó porque nunca pudieron encontrar pruebas en contra del viudo. Ni siquiera había estricnina dentro de la casa, lo cual quizás explicaba lo vivas que estaban las cinco ratas que los policías encontraron en el garaje mientras buscaban algo que los guiara en la pesquisa.
Aunque algo raro hubo. Fabricio, el hijo de la muerta, solo definitivamente en la casa, decidió hacer unas reformas, quizás para borrar la nostalgia con cemento fresco y pintura nueva. Cuando derrumbó una pared del living, encontró una antigua cueva de rata repleta de estricnina. Un pequeño y mortal depósito. Inmediatamente, se acordó de Angelita, la hermana de su mamá, que decía que, así como la sal no sala como antes, a las ratas el veneno ya no les hacía nada. Angelita solía agregar que una vez había leído por ahí que, luego de que la humanidad desapareciera, sólo iban a sobrevivir las ratas. Fabricio le decía que estaba equivocada, que las cucarachas eran las que resistían todo, no las ratas. Y Angelita empezaba a hacerse la sorda por conveniencia.
Una semana después de la muerte de su mamá, a Fabricio le llamó la atención el titular que anunciaba, en una página web de noticias, el envenenamiento de varios pupilos de una escuela primaria inglesa, muertos menos de una hora después de haber cenado en el comedor comunitario. Como nota de color (amarillo), el texto deslizaba que uno de los chicos muertos tenía una mascota realmente inusual: una de las tantas ratas que plagaban el viejo edificio donde funcionaba el colegio.
De ahí en adelante, todos los días, Fabricio se levantaba a las 6 con la idea de hacer un chequeo de noticias desde su laptop antes de ir a trabajar. Café en mano, la memoria de su computadora se iba llenando cada vez más con recortes virtuales. Una familia en Alemania. Varios soldados en Rusia. El elenco entero de una comedia yanqui. Absolutamente todos los habitantes de una pequeña aldea argelina. Sacerdotes, empresarios, bebés, putas. Todos asfixiados por la mano de la estricnina. ¿Las ratas? Era difícil comprobar su efectiva presencia, pero bueno… las ratas están en todas partes.
Un sábado, luego de que bajaran los efectos narcóticos de la mini luna de miel con su novia, y de la mano de la culpa, el padre de Fabricio decidió visitarlo y, por supuesto, lo encontró sentado enfrente de la computadora. La visita, que no pasó de la media hora, tuvo al muchacho echándole miradas breves a la pantalla cada cinco minutos y a su papá haciendo lo mismo con el reloj cada diez. La voz de su nueva mujer en el celular, avisándole que las milanesas del almuerzo ya estaban friéndose, le dio a él y a su hijo suspiros de alivio a dúo.
Fabricio decidió entrar en acción una semana después. Gastó tres cartuchos de tinta imprimiendo todas las pruebas que había conseguido y decidió comenzar a hacer rodar su plan. Un canal de cable fue su primera parada y, apenas llegó y contó qué lo había llevado a golpear la puerta, una productora apareció para llevarlo casi a los empujones a una sala de maquillaje. Cinco minutos después, estaba explicando su caso al aire, frente a la mirada de una conductora rubia que le preguntó cuánto faltaba para el fin del mundo y si quería que su historia llegara al cine.
Salió casi corriendo del canal, pensando en bañarse para sacarse el pegote de transpiración que le había nacido con las luces del estudio y en cómo encarar su visita a la Casa Rosada. Pero ni siquiera pudo entrar a su casa; en la puerta lo esperaban dos doctores y su papá, que se secaba el sudor con un pañuelo gris. Mirándolo, Fabricio pensó que quizás no era el único al que le vendría bien una ducha.
------------------------
“Hoy hace exactamente tres meses que entré acá. Hace dos días empezó… los dos de la habitación de al lado tuvieron un ataque de vómitos y convulsiones a las cinco de la mañana. Los llevaron al hospital, pero no se pudo hacer nada. Y ayer le tocó a tres enfermeras y a uno de los médicos. Y yo… yo las puedo sentir golpeando en las paredes de atrás de mi cama y esta mañana juro que alcancé a ver la sombra de una que se metía por debajo de la puerta de la cocina. Y no puedo dejar de soñar con la tía Angelita. La sal ya no sala como antes, Fabri. ¿Viste?”
17 de julio de 2010
25 de mayo de 2010
Chanoyu
No sabés nadar
pero de todas formas metés un pie en en la taza
y las olas te muerden hasta el muslo
“Tomate un tecito”, me dicen
miren donde estoy, pelotudos
miren adonde me llevó tanto té
negrorojoverde
agua, después de todo
Los tornados también pueden ser pequeños
plegarse en un origami invisible
para atacar el líquido entre paredes de laca
Y yo no te voy a salvar
pero está bien
vos tampoco me salvarías a mí.
pero de todas formas metés un pie en en la taza
y las olas te muerden hasta el muslo
“Tomate un tecito”, me dicen
miren donde estoy, pelotudos
miren adonde me llevó tanto té
negrorojoverde
agua, después de todo
Los tornados también pueden ser pequeños
plegarse en un origami invisible
para atacar el líquido entre paredes de laca
Y yo no te voy a salvar
pero está bien
vos tampoco me salvarías a mí.
10 de abril de 2010
Stolz der Nation
No hay reyes ni reinas. Pero sí iglúes que intento disfrazar como palacios. El hielo... en el hielo me veo. Y no hay reyes ni reinas. Hermosa, sentada en un trono de pieles de lobo. Todos te tenían miedo. Nunca lo creíste y acá estás, mientras los visitantes entran de a uno para maquillarte el rostro con nieve.
Hay huellas que vienen del norte. Desde el lugar en el que aterricé hace ya miles de años. Pero ya no puedo seguirlas, siempre que trato de salir, la noche me extravía, me deglute. Reyes. Reinas. Yo... soy sólo un animal.
Hay huellas que vienen del norte. Desde el lugar en el que aterricé hace ya miles de años. Pero ya no puedo seguirlas, siempre que trato de salir, la noche me extravía, me deglute. Reyes. Reinas. Yo... soy sólo un animal.
27 de marzo de 2010
Helena Petrovna
Ella decía que podía separar el agua del azúcar
en una taza de té muy dulce
Pero que sólo podía hacerlo
cuando nadie estaba mirando
Un día me puse a espiarla
por un agujerito de su ventana
rota
Y era cierto
en una taza de té muy dulce
Pero que sólo podía hacerlo
cuando nadie estaba mirando
Un día me puse a espiarla
por un agujerito de su ventana
rota
Y era cierto
10 de febrero de 2010
13 de enero de 2010
Kamikaze
Was tust du
Was fühlst du
Was bist du
doch nur ein tier
(Rammstein – Tier)
Was bist du
doch nur ein tier
(Rammstein – Tier)
Él se levantó y se fue. Yo no me moví. Quedé acostada boca abajo, los labios salados, el cuerpo hundido en la relajación del trauma, interrumpida por vaivenes temblorosos. Me quedé así un rato, con el oído atento, esperando que no volviera. Nunca volvía, pero bueno… ya no podía estar muy segura de nada. Nunca.
Hacía calor, muchísimo. Mi pecho se pegaba a las sábanas, el aire transportaba una tenue putrefacción (¿o sería yo la que exhalaba una muerte gradual?). La electricidad se cortó y, con ella, el giro del ventilador. El aire se convirtió en un pantano.
De repente, a lo lejos, sonó un rugido tan débil como extraño. Parecía el llamado de millones de gargantas incorpóreas, ectoplasmáticas. Cuando el ruido llegó al patio, chocó contra las hojas del fresno haciéndolas estallar en ráfagas frescas. Poco a poco, el aire nuevo comenzó a lavar al viejo y con mi cabeza girada hacia la ventana, aún sin cambiar de posición, respiré aquel olor a clorofila recién rota que siempre acompaña a las tormentas que nacen.
Y entre el aroma, los chasquidos de las hojas y el aire revolucionado, los vi. Aunque no sé si sería del todo acertado decir eso… no tenían forma, sólo movimiento. Borrones oscuros que cruzaban el patio de un lado para el otro, tan rápido que no alcanzaba a seguirlos con el movimiento de mis ojos. El terror, al fin, fue lo único que logró hacerme mover, aunque sólo para aplastar mi cuerpo aún más contra el colchón y apretar bien fuerte los párpados. Así me quedé, hasta que me terminé durmiendo.
Volvió a pasar, varias veces. Siempre en las noches de tormenta y después de que él se iba. Yo trataba de cerrar los ojos lo más que podía, pero casi que los veía pasar a través de la piel de mis párpados. Sin hacer ruido, sin forma, sin rostro.
Hasta que un día decidí hacer algo… tenía que hacer algo. Sabía que en algún lado de su dormitorio, mi hermano escondía un rifle de aire comprimido que disparaba pequeños balines de goma. Se lo había regalado nuestro abuelo, y yo siempre recordaba cómo, el día en que se lo dio (en un acto que casi pareció la iniciación a una logia masónica), le advirtió que tuviera cuidado. “Si pegás donde hay que pegar, pueden matar”. Eso dijo.
Una tarde que mi hermano no estaba en casa, revolví su habitación y, al fin, encontré el rifle en un rincón del placard, que fue rápidamente sustituido por un lugar entre las telarañas de debajo de mi cama. Esperé hasta una noche sofocante, como aquella, la primera. Luego, esperé que él se fuera y, con su desaparición, le diera la señal al viento para comenzar a soplar y a las sombras para agitarse. Y apenas lo hicieron, busqué el rifle, asomé el caño por la ventana (no sin que antes se me resbalara el gatillo un par de veces entre los dedos) y recordé las palabras de mi abuelo.
Traté de pegar donde había que pegar.
Al otro día me despertaron los gritos de ella. Él se había muerto mientras dormía. Algo del corazón… o al menos eso es lo que me dijeron. Tampoco es que presté demasiada atención. Ni ahí ni en el velorio, donde un par de señoras de parentesco indefinido no dejaban de dedicarme
miradas acosadoras bañadas en pena plástica y barata mezclada con una pizca de asco causada por mis ojos completamente secos. Por suerte, nadie más me molestó por eso. Ella estaba demasiado ocupada en el protagonismo pasajero que le traía como regalo la viudez. Y mi hermano, que se había sentado solo en un rincón de la sala velatoria, nunca me había prestado demasiada atención y las cosas no tenían por qué cambiar ahora.
Esa noche, cuando volvimos del crematorio, el calor tenía una violencia que, de verdad, jamás había sentido. Parecía que algo en la atmósfera estaba a punto de explotar hacia adentro. Me acosté y me puse a pensar como sería eso… que el aire implotara en una bola silenciosa de llamas azules. El hecho de que la coherencia abandone mis pensamientos suele señalar el comienzo del camino hacia el sueño y esta vez no fue la excepción: los párpados se me estaban cerrando. Y fue entonces cuando vi que las cortinas comenzaban a agitarse y sentí, a lo lejos, el zumbido.
Pero esta vez ya no había nada que ver detrás del vidrio. Ya no.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)